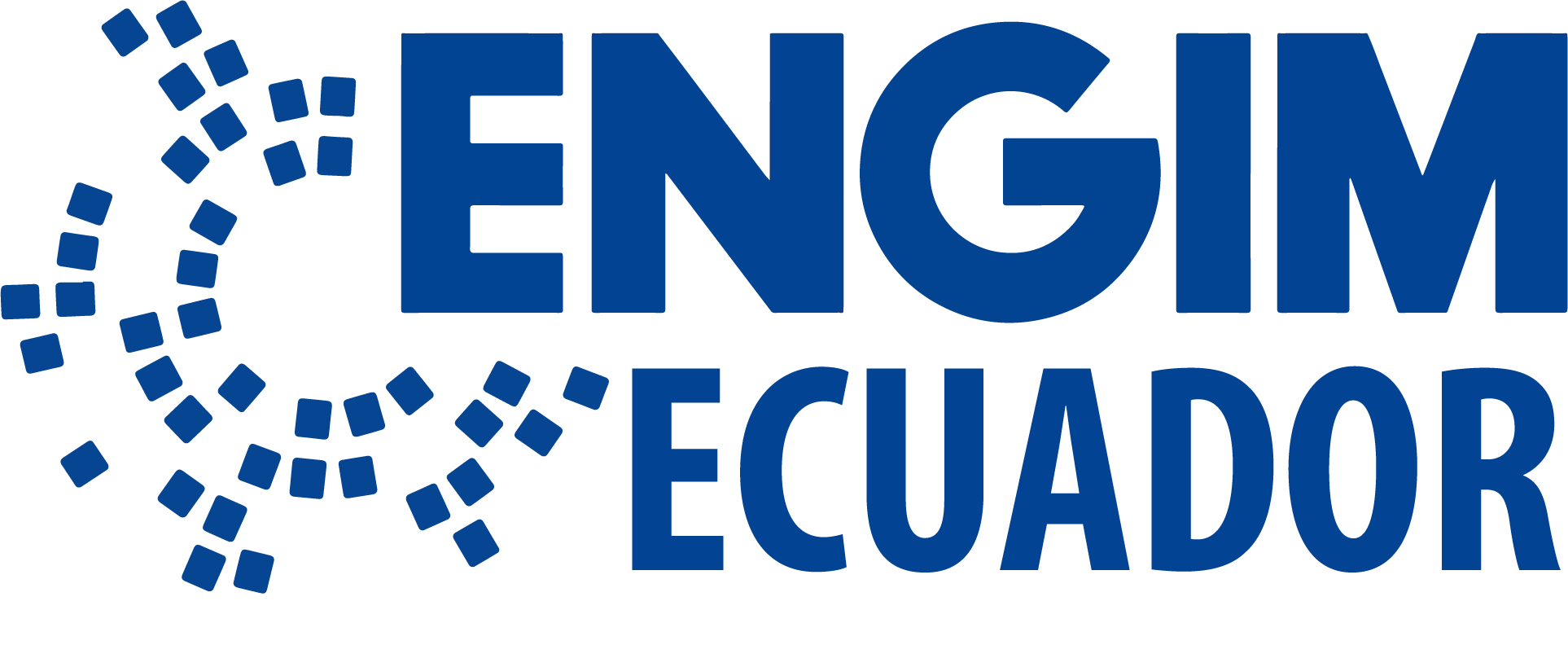de Emma Cortese. Desde la comunidad rural de Huamaurcu, el camino hacia la ciudad es empinado, salpicado de flores blancas y fragantes. Empieza con una vista impresionante de las montañas de la Sierra Andina, que siempre aparecen azules, tal vez debido a la distancia o a las nubes que constantemente acuñan sus picos. Urku significa montaña en lengua kichwa, Huamak es la guadua, una especie de bambú que crece en la zona. Huamaurcu, la montaña de bambú.
Los dos edificios rojos y blancos que dejo atrás son la escuela comunitaria. Las paredes son de madera, los techos de zinc, y alrededor crecen plantas de yuca, con hojas estrelladas y tallos rojos, y altas palmeras de moretes. El camino de tierra se curva de inmediato, ocultando la escuela y los niños que, después de las clases y actividades, se quedaron jugando a la cancha.
Nelly camina lentamente entre las piedras y la maleza; tiene solo cinco años, lleva una mochila rosa al hombro y casi nunca dice una palabra o sonríe, pero mira en silencio la carretera con ojos grandes y brillantes. Tiene que caminar unos metros, hasta una abertura en la vegetación que marca el camino de entrada a su casa. En sus chiquitas botas moradas trepa entre el barro y las mariposas, y un perrito corre hacia ella ladrando y celebrando su llegada.

Después de su casa, una casa sobre pilotes de madera escondida entre los árboles, el camino continúa entre los plátanos. La vegetación al costado del camino es densa y muy verde. La ortiga crece espontáneamente entre los pastos y heliconias, entre los arbustos de hibisco y balsas. Un poco más abajo, Jocelyn, de nueve años, lava ropa en la cuneta cerca de su casa, junto con su madre, que está embarazada de su cuarto hijo. Tiene una mirada indescifrable, la espalda encorvada. Jocelyn, por el contrario, siempre sonríe y parecería despreocupada, si no fuera por esos gestos que lo hace con naturalidad: fregar la ropa, enjuagarla, tenderla al sol, que la hacen parecer mucho más grande.
El camino se desenvuelve hacia el valle, las montañas son azules, las nubes en el horizonte. El cielo parece bajo y la luz siempre gris, incluso cuando hace sol. Entre el frondoso follaje de los árboles se pueden ver casas de aspecto inacabado, alejadas unas de otras, a menudo separadas por plantaciones de cacao. En el suelo, entre flores añil y mariposas amarillas, hay botellas, papeles, tapones, cuerdas y plásticos de todo tipo. Esta alternancia de belleza y suciedad, de flores recién abiertas y desperdicio es normal.
El camino lastrado sigue lleno de hoyos, que se hacen más grandes con cada lluvia violenta. A menudo, después de una tormenta, la gente de la comunidad viene a mover las piedras y reorganizar el camino que, de otro modo, sería inaccesible para los carros.
Una pequeña caravana sube por el camino a paso rápido. Hay dos niños, tres mujeres que llevan canastas -canastas tejidas con hojas de paja toquilla, que se utilizan para llevar la cosecha, cargadas en la espalda y sujetas por una banda que va alrededor de la frente- y dos niños que arrastran machetes casi más altos que ellos. Posiblemente vienen de la chakra, el sistema agroforestal propio de la cultura kichwa: un terreno familiar donde se cultivan hortalizas, plantas medicinales, frutales y forestales, principal fuente de sustento de las familias que viven en las zonas rurales. Unos perros flacos los siguen trepando cuesta arriba, uno se detiene a recuperar el aliento a la sombra de una guaba, un árbol extenso, cuyos frutos parecen lombrices que se mueven con el viento.
Robin las chupa felizmente, habiendo subido a las ramas más altas para derribarlas. Tiene el pelo negro y la nariz respingona, ojos redondos y dulces. A menudo canta, baila, nunca deja de hablar o sonreír, incluso cuando sus compañeros de escuela se burlan de él, porque tiene ocho años pero todavía asiste a primera clase, junto con los niños de cinco; no puede reconocer todas las consonantes ni escribir números hasta veinte. Debieron ser los dos años de la pandemia, que aquí significaron dos años sin escuela, o su situación familiar, los que lo dejaron atrás.
Después de un tramo más empinado, el camino se alarga y discurre entre lo que parecen ser campos deforestados: los únicos compañeros en el camino son los grillos y las gallinas que rascan entre las matas; luego el camino gira a la derecha, en la esquina con una casa azul mal pintada, una hermosa buganvilla fucsia para marcar la entrada. A menudo se escucha un fuerte reggaetón desde las ventanas sin vidrios, asustando a las tangaras, los pequeños pájaros de colores que descansan sobre los cables telefónicos.
Maicol pasa por aquí todos los días, bajo el sol o la lluvia tropical; tiene unos seis años y va a la escuela en Ongota, junto al río. Con su hermano un poco mayor, se levanta todas las mañanas a las cinco y baja la montaña a pie, recorriendo unos cuatro kilómetros. Por la tarde, después de haber hecho sus deberes y jugar en la casa Bonuchelli, sube a paso vivo para regresar a Huamaurcu y solo de vez en cuando encuentra un paseo en el cajón de alguna camioneta que sube. Tiene una agilidad increíble y una resistencia asombrosa para su edad. Nunca se queja de cansancio, es muy pequeño, alegre, pero siempre tiene la barriga anormalmente hinchada por los parásitos, que probablemente ha tenido siempre, ya que en casa no hay agua potable. Sus padres decidieron enviarlo a la escuela en las afueras de Huamaurcu, en las afueras de la ciudad, y a pesar del cansancio del viaje esto lo obliga a abandonar la comunidad. Para otros niños en Huamaurcu este no es el caso: Iris, por ejemplo, tiene diez años, varios hermanos mayores -muchos de los cuales, recién salidos de la escuela secundaria, trabajan en las minas, buscando oro- y dos hermanos menores. Ella nunca va al pueblo, ayuda a su familia a trabajar la tierra, cuida la casa y a su hermana y hermano menores. Los acompaña a la escuela, les lleva sus cuadernos, controla que coman, a veces les lava los platos sucios. En silencio, toma a Alex de la mano para llevarlo a casa, le limpia la nariz cuando gotea o empuja a Lisbeth para que termine toda su tarea cuando la ve distraída. No los regaña ni les sonríe, y la seriedad con que los cuida la hace parecer vieja, y ya madre.
El camino continúa cuesta abajo entre laureles, hinchados de frondosas bromelias y nidos de oropéndola (un pájaro amarillo y negro que cuando canta suena como el sonido de una piedra arrojada a un charco de agua -o un sable de luz, según se interprete). De repente, las piedras dan paso al asfalto y el paisaje cambia: al costado de la carretera la vegetación es más controlada, más escasa. Aparecen cercas de alambre, casas de ladrillo, jardines cercados por parterres de plantas ornamentales. Bajar girando a la izquierda hacia Awapungo, una comunidad más plana, a medio camino entre Huamaurcu y Tena. Siguiendo por la carretera se ven los primeros signos de proximidad a la ciudad: un taller de mecánica al aire libre, una tiendita que vende bebidas y algo para comer; algunas motos zumbando, casas en construcción, columpios hechos con llantas de ruedas al costado de la carretera.
Hay una anciana sentada en un porche, rodeada de macizos de hortensias azules, tomando un sorbo de wayusa -un té energizante muy popular- en un pilce, un frasco redondo hecho de una hermosa fruta que es de las pocas que crecen en el tronco de su árbol.

El camino cruza la comunidad y finalmente llega al valle, cruzando un camino que conduce al este a Ongota, mientras que al oeste llega a Tena. Hay que cruzar el río Misaguallì para llegar al borde de la ciudad, caminando sobre un puente amarillo y azul que se balancea y tiembla con cada auto que pasa. Sobre la orilla del río están construyendo un conjunto residencial de lujo que choca con todo lo que lo rodea, empezando por el caballo pastando en la hierba cerca del muro perimetral. A la sombra del gran chuco, que esta temporada florece en un naranja deslumbrante, hay niños bañándose en el río, perros ladrando, niños y niñas jugando con la pelota, trabajadores cansados que regresan a casa con las botas sucias de barro. Aquí también, como arriba en Huamaurcu, el camino está bordeado de flores blancas. Caballeros de la noche, los llaman – los caballeros de la noche – por su aroma embriagador.
El paisaje puede parecer similar, la gente también, la distancia entre la ciudad y la comunidad en la montaña es corta, al final, pero Huamaurcu y Tena son dos mundos completamente diferentes, viven vidas irremediablemente separadas. A veces parece que lo único que tienen en común estos lugares es el olor de esas mismas flores blancas, que se dispersa en el viento.