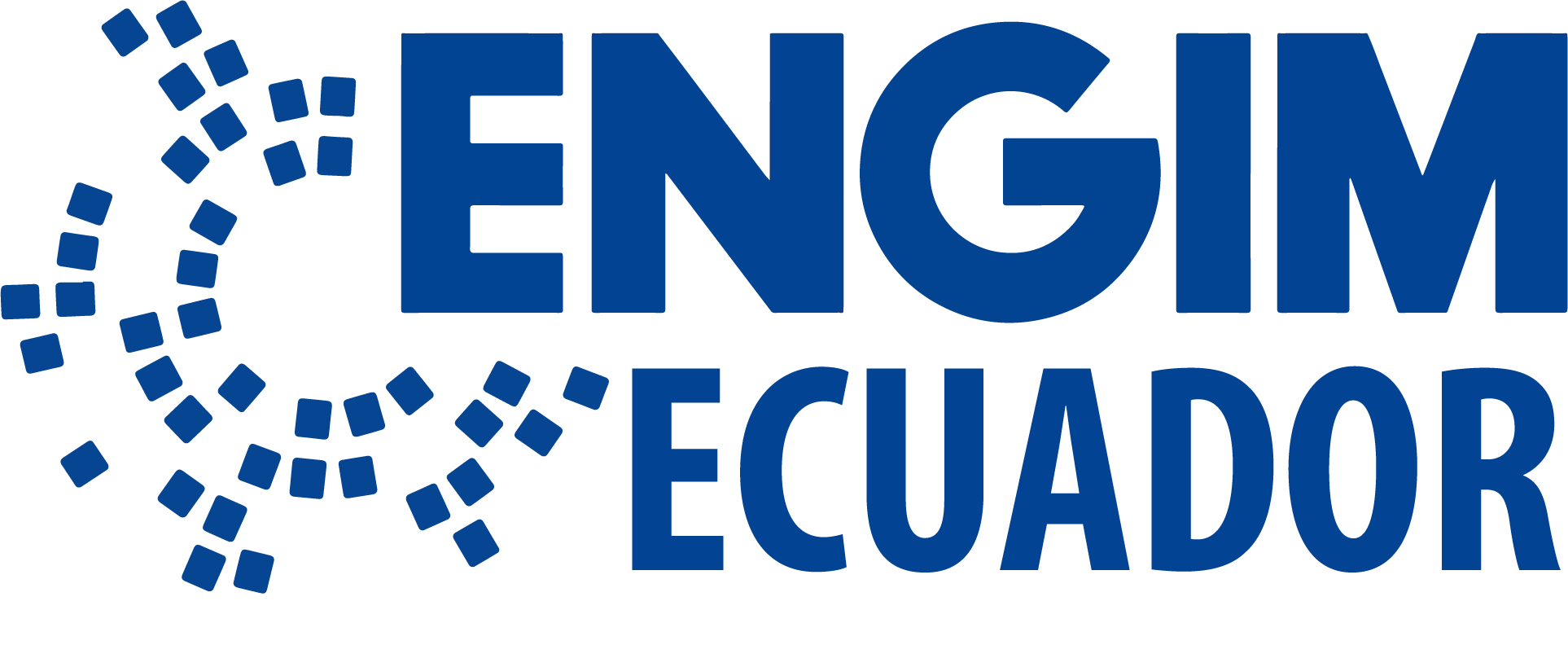de Flavia Ragnacci. En Ecuador hay árboles que caminan, o eso se cree, aunque la ciencia aún no ha encontrado una explicación plausible para estas extrañas raíces que los caracterizan.
Sea cierto o no, esta historia me fascinó de inmediato. El comportamiento casi humano de un árbol no es común, aunque aquí la naturaleza suele ofrecer visiones sorprendentes y, con el tiempo, me di cuenta de que este es solo uno entre los árboles.
“Humanos” que se pueden encontrar en el bosque.
Sin duda es el que más me intrigó y dio lugar a pensamientos entrelazados: cuanto más pasaba el tiempo, más me daba cuenta de que mis pensamientos se alineaban en el paralelismo entre este árbol absurdo y la figura del voluntario, de nosotros.
Los ríos del Amazonas se están moviendo y las áreas relativamente secas pueden desbordarse y convertirse en el nuevo lecho del río en unos pocos años. Los árboles que caminan también están preparados para esto, no se dejan arrollar, dejan espacio para que el agua siga su curso sin ser arrastrada. Así mismo, no nos imponemos. Tratamos de ser huéspedes de esta tierra controvertida, abandonando -en la medida de lo posible- las categorías de juicio que siempre nos han formado.
Nos acomodamos, buscamos un rayo de sol.
De la misma manera nos adaptamos. Cosas que antes eran impensables se vuelven cada vez más normales. Lo que nos irritaba se convierte en un problema demasiado pequeño para seguir molestándonos. Las burlas de un minguero, que parecían tan inapropiadas, se convierten en una forma de involucrarte, de mostrarte simpatía.
Las casas mutiladas nos parecen el trasfondo normal de nuestra vida aquí. El eterno inacabado. Los hierros que sobresalen del cemento puntúan nuestro paso y afirman con fuerza el deseo de subir aún más alto, pero por ahora no es posible.

Subimos al bosque en camioneta hacia una de las comunidades en las que trabajamos. Además de un primer tramo de carretera asfaltada, de repente se cambia a carreteras en mal estado. Los amortiguadores nos hacen saltar sobre nuestros asientos, mientras rozamos la distancia física (y no) entre la ciudad y estos lugares. Desde la ventana, las hojas secas de plátano descansan sobre las redes que delimitan los límites de las propiedades, los penachos de paja toquilla bien cortados adornan una vista impresionante del Sumaco, que solo se puede admirar en ciertos días raros y particularmente claros.
Los niños nos observan como si fuéramos extraterrestres, un poco desconfiados, pero más intrigados. Nos miran riendo. A veces me imagino vernos llegar desde afuera. Los adultos nos tratan con reverencia. Algunos observan, esperan antes de decidir si pueden confiar en nosotros.
Otros nos miran recelosos, con los ojos rojos ocultos tras una pátina opaca, claro signo de una lamentablemente frecuente intoxicación por el traigo (bebida alcohólica muy común en las comunidades locales).

La belleza de estos lugares contrasta con la miseria cotidiana de sus habitantes. A esto también te acostumbras: casas de madera que durarán solo unos años; asociar la presencia de un vidrio en la ventana con el estatus de una familia; a la constante interferencia de gallinas y gallos, que constantemente alternan su canto con el ruido de nuestras palas y nuestra charla; a las ancianas que, con un poco de vergüenza y una sonrisa cortés, te ofrecen un dedo para colorear para que firmes, dejando su huella en el papel: una solución más que funcional a no poder escribir.
En estos días también te encuentras con la muerte. Lo encuentras enseguida, ya que empiezas a entender que en las comunidades parecen dispuestos a aceptarlo. Cuando ves a los niños trepar a los árboles altos o gatear sobre las tablas de madera de una casa que está a punto de construirse, comprendes que su sentido del riesgo, el miedo y el peligro son extremadamente diferentes a los nuestros. Por ejemplo, hasta las enfermedades más graves se viven con la misma resignación, señalando al mal de ojo (brujería) como principal culpable de este profundo malestar.
En estas ocasiones dramáticas, nuevamente, te haces árbol, levantas una raíz, la alejas más y dejas pasar el río, no lo enfrentas, aceptando la sensación de impotencia que te invade.

La comunidad también es mucho más. Es el pequeño J. que, después de llevar litros y litros de agua a casa, trepando escaleras de barro con una agilidad sorprendente para un niño de 5 años, se esconde detrás de una planta para jugarte una mala pasada. Es el momento en que, en un momento de pausa, te preguntan de dónde vienes, qué idioma hablas, por qué aún no estás casada. Esta es la ocasión en que puedes decir las únicas palabras que conoces en kichwa: “¡Ali punzha! Kawsanguichu” (buenos días, ¿cómo estás?) y aunque no entiendes nada de sus respuestas (y se lo expresas) todos se echan a reír y pacientemente tratan de explicarte palabra por palabra lo que te acaban de decir.
Es el auténtico sentido de comunidad que percibí, la colaboración desinteresada y la voluntad de poner a disposición su tiempo para un bien común.
A veces sucede que salimos casi al atardecer, que no tarda en llegar a estas latitudes. Dejando tras de nosotros una larga cola de gente que, cestas delante y plataneras a los hombros, regresan de las fincas para concluir, con la puesta de sol, también este día. La caminata cansada es puntuada por los saltos de los niños todavía llenos de energía.
Con esta última imagen nos movemos hacia la ciudad, cuanto más nos acercamos más claros son los ruidos del tráfico. Ahora incluso los pitos, que utilizan los innumerables taxis amarillos para sugerir que son libres, se han convertido en parte de este escenario de ciudad en el que estamos inmersos. Cables eléctricos apilados en grandes postes nos escoltan a casa.
Subo a mi habitación y me quito la ropa, y con ella también me despojo de muchas comodidades, me alejo de lo superfluo. Aprendo a no dejarme abrumar por las imágenes impetuosas a las que me enfrento casi a diario y, en ocasiones, también aprendo a reírme de ello.
Como el árbol que camina, atesoro la precariedad de mis raíces, mis debilidades, ya pesar de todo soy capaz de moverme, encontrando un nuevo equilibrio precisamente para no dejar que mis raíces decidan mi destino para siempre.