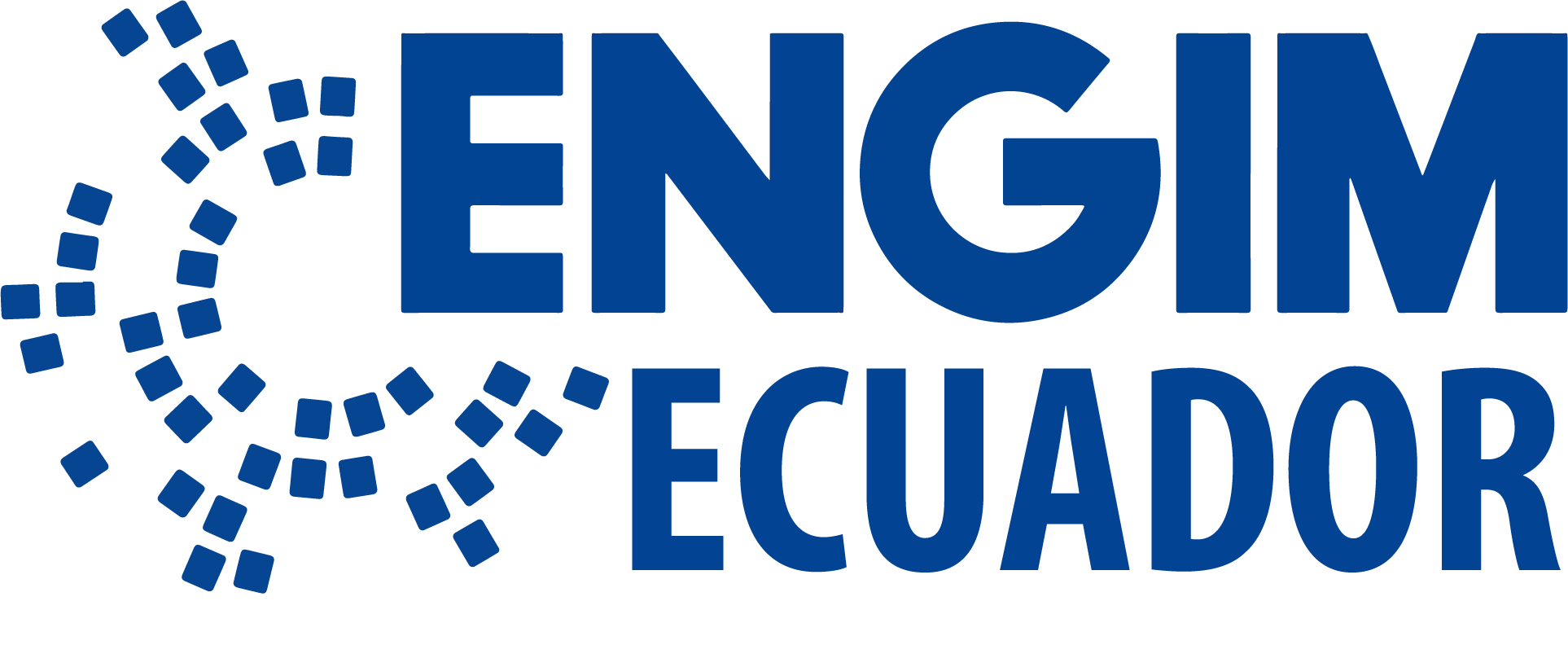de Anna Martinelli – Tena
Cuando me enteré de que tendría que escribir mi testimonio al comienzo de mi sexto mes de servicio civil, pensé que era afortunado, en comparación con los que quizá sólo llevaban aquí dos meses y ya tenían la difícil tarea de contar a la gente una experiencia tan intensa. Sin darme cuenta, ese momento ha llegado también para mí, y me doy cuenta de que la dificultad de contarlo se mantiene, sino incluso aumenta. Para facilitarme un poco el proceso, comenzaré este texto contando cómo me siento en este momento.
El hecho de que hayan pasado casi seis meses desde mi partida hacia Tena me parece sencillamente absurdo. Una cosa de la que estoy realmente convencida es que el tiempo fluye de forma diferente aquí que en cualquier otro lugar en el que haya vivido. Es algo que me tocó desde el principio de la experiencia y que sigue impresionándome cada vez que pienso en ello. Con la mente retrocedo en el tiempo y viendo mis recuerdos como una película me encuentro preguntándome incrédulo cómo es posible que ya hayan pasado uno, dos, tres meses desde aquel momento. La paradoja de este tiempo más rápido es que, cuando miro los días por separado, me parecen mucho más ricos y plenos de lo que eran antes. Acostumbrarse poco a poco a vivir al ritmo del sol desempeña un papel fundamental en ello.

Aquí en Tena, situado en la Amazonia ecuatoriana, mis días empiezan siempre alrededor de las 7 de la mañana, cuando el sol lleva ya una hora levantado. Hace unos meses, apenas llegué de Italia, consideraba que levantarse a las 7 de la mañana o antes era “temprano”. Poco a poco, observando el contexto en el que vivo, empecé a reevaluar el significado de esta palabra. Por ejemplo, aquí los niños entran en el colegio a esa hora (de niña me costaba despertarme a las 7.30). Muchos comedores abren sus puertas para servir arroz, pollo y bolones (una especie de arancino hecho con una masa de plátano y relleno de queso). En definitiva, las calles cobran vida y comienzan a llenarse de gente, perros, ruidos y olores. Sin embargo, el elemento que más me hizo replantearme el significado de “temprano” fue mi contacto con las comunidades indígenas kichwas donde trabajamos. En primer lugar, estaban mis compañeros Jeyson y Eliceo, también kichwas, que se levantan entre las 4 y las 5 todos los días. Madrugar en español significa despertarse al amanecer, y no pude evitar darme cuenta de la alta frecuencia con la que se utiliza aquí. En las comunidades es absolutamente normal madrugar, de hecho, lo contrario sería extraño.
Despertarse antes de que salga el sol también está vinculado al patrimonio cultural de las comunidades. Un ritual comunitario que se ha perdido un poco en las últimas décadas, debido a la creciente “contaminación” con la sociedad de la globalización, es la ceremonia de la guayusa upina. Consiste en despertarse antes del amanecer, sentarse en círculo a beber guayusa y contarse los sueños que se acaban de tener. Aunque hoy en día se celebra sobre todo en ocasiones especiales y celebraciones, esto no quita que la gente siga despertándose al amanecer. En cualquier parte del mundo, la primera regla para trabajar la tierra es empezar antes de que salga el sol para ahorrar toda la energía posible, sobre todo si se vive en un lugar caluroso. En el ecuador, donde el sol sale alrededor de las 6 de la mañana en cualquier época del año, levantarse más tarde es un sinsentido desde el punto de vista de una persona que tiene que trabajar su finca o chakra. Sobre todo, si además tiene que caminar mucho para llegar a ella.

En nuestro tipo de sociedad, sería impensable tener que caminar una hora o más todos los días, por caminos empinados, embarrados e intrincados, para llegar al terreno de uno. Nosotros, tan acostumbrados a tenerlo todo al alcance de la mano y al alcance de la mano, si intentáramos por un día vivir como un kichwa de una comunidad rural seguramente nos quedaríamos de piedra. Los pies son el medio de transporte más común a cualquier edad, seguidos de los autobuses que, de algún modo, siempre consiguen colarse por los caminos de tierra más impensables. Las fincas son casi siempre inalcanzables por medios motorizados, y también por eso desde la infancia la gente está acostumbrada a moverse con las piernas para llegar a cualquier sitio. Esto significa ver a señoras de más de 70 años moviéndose tan ligeras como mariposas por caminos de la selva que me hacen sudar y jadear (y por supuesto embarrarme – ¿cómo van a salir sin una mancha?).
Aunque esto fascina e intriga a mi mente, culturalmente tan alejada de este modo de vida, soy consciente de que no sólo existe el aspecto bucólico y romántico de una vida tan conectada con el mundo natural. También aquí, en esta parte aparentemente virgen del planeta, hay contradicciones. Para cultivar plantas económicamente rentables, como el café y el cacao, se ha desarrollado cada vez más la práctica de la deforestación, creando monocultivos, con profundo impacto en el suelo y la biodiversidad local. Por eso, el café cultivado en el vivero de Casa Bonuchelli sólo se entrega a los productores tras una formación en gestión de fincas basada en el método ancestral de la agrosilvicultura. Desgraciadamente, esto a veces no evita sorpresas desagradables, cuando uno ve parcelas despojadas totalmente de sus árboles para hacer sitio a las plantas de café. En estos casos, no puedo evitar pensar que el sistema socioeconómico que ha llevado a las comunidades a cambiar, haciéndolas cada vez menos autónomas y autosuficientes y reduciendo la variedad de su dieta, en nombre de un deseable beneficio económico, también tiene una culpa indirecta. Por ello, los diversos proyectos que se llevan a cabo aquí, en la Amazonia ecuatoriana, también pretenden devolver a las comunidades la soberanía alimentaria que han ido perdiendo con el paso del tiempo. En esta “devolución” se esconde la paradoja: tradicionalmente, el sistema de cultivo de la chakra engloba una gran diversidad de plantas alimenticias y medicinales, que siempre han satisfecho perfectamente las necesidades de la población. La pérdida de autonomía ha llevado a un empobrecimiento de la dieta, casi siempre reducida a la yuca y derivados como la chicha, el plátano, el frijol y el arroz.
Aquí surge la pregunta: “¿por qué no cultivan otra cosa?”. Creo que la compleja respuesta requiere también una reflexión sobre el privilegio que, como europeos, tenemos los importadores y grandes consumidores de productos sudamericanos, como el cacao y el café; sobre por qué quienes luchan por cultivar alimentos, como tanta gente en estas comunidades, deben alimentarse peor que quienes simplemente los compran. El sistema económico en el que nos encontramos, impuesto por quienes se benefician de él y cada vez más reforzado con el paso del tiempo, ha provocado cambios radicales en el estilo de vida de las comunidades rurales que probablemente ni siquiera entenderíamos si viviéramos allí durante años. Llevo seis meses viviendo aquí y siento que apenas he empezado a comprender una parte infinitesimal de esta contienda tan distante, geográfica y metafóricamente, de todo lo que me ha formado y me ha hecho ser quien soy. Precisamente porque es difícil conocer realmente un lugar que nos es ajeno, es importante no proponer soluciones simplistas y superficiales que trivialicen, no aborden o no respeten las complejidades del caso. Sobre todo si no se conoce a las personas que viven allí y sus historias. Si algo me han enseñado estos meses es que, en la vida real, en contacto con la gente, hasta la mejor de las teorías puede fracasar si no se tienen en cuenta las múltiples facetas que caracterizan un contexto.

Rebobino en mi mente la cinta de este tiempo pasado aquí. Pienso en las mujeres, los hombres, jóvenes y viejos, que madrugan para ir a su finca cultivada con café, cacao y muchas otras plantas comestibles, todos los días, porque siempre lo han hecho así. Pienso en la señora Jacinta, una chakramama de edad indescifrable a la que conocí poco después de mi llegada a Ecuador, que lleva la pesada canasta llena de cacao atada a la frente y me da a chupar plátanos y caña de azúcar. Pienso en todas las personas que he conocido en estos meses de servicio civil, que por elección o por falta de alternativas trabajan la fértil tierra rebosante de vida de la Amazonia. El tiempo parece entonces detenerse y deja de correr, se convierte en un tiempo de espera, de paciencia, de cuidado, de resiliencia. Es el tiempo de la tierra.