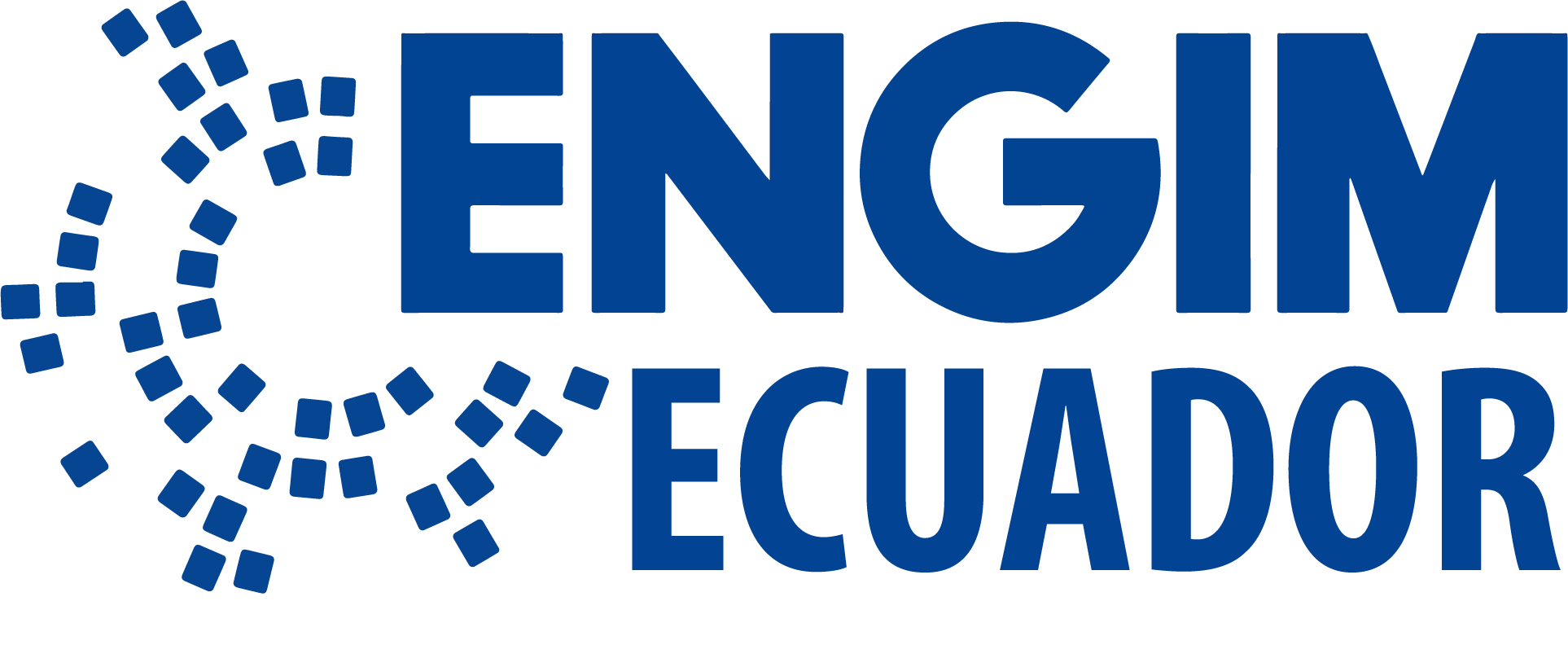de Anna Beretta. Gracias a la Asociación Ishpingo, ya desde varios meses he tenido la oportunidad de visitar muchas y diferentes comunidades para participar en sus proyectos de reforestación comunitaria. Es una mañana de marzo, las nubes aún son finas, pero algo me dice que en algún momento del día lloverá. Es bastante típico en esta temporada que se considera invierno: de repente se puede pasar de un cielo despejado a un fuerte aguacero.
Con los ojos aún enturbiados por el sueño, recojo mi casco y espero a que llegue Flor, que a bordo de la flamante moto “Roja”, nos conducirá a la minga de hoy (minga en kichwa es el término que define la forma de trabajo comunitario que involucra a todos los miembros de una comunidad o grupo).
Nos dirigimos a la comunidad Awatino, a una hora de casa. Allí nos esperan los habitantes del barrio “Il Guadual”, a quienes ya tuve la oportunidad de conocer en la minga la semana pasada. El nombre del barrio proviene de la guadua que forma una pequeña arboleda cerca de las casas: una especie de bambú indígena, resistente y versátil, utilizada como material de construcción. La mañana la dedicaremos a enfundar, es decir, a llenar las fundas (bolsas de plástico que se utilizan para albergar las plantas) con tierra que colocaremos en el vivero comunitario, donde iremos trasplantando las plántulas que se sembrarán en los terrenos de los beneficiarios en un pocos meses.
El rugido de la “Roja” marca el inicio de la jornada. Desde la perimetral (una especie de pequeño anillo vial) observo a Tena desde arriba, envuelta en nubes y bordeada al oeste por el azul oscuro de la cadena andina.
Pronto el paisaje se vuelve verde intenso y el bosque se abre hasta donde alcanza la vista corriendo bajo mi mirada; pienso en la suerte que tengo de vivir en un lugar tan hermoso. Es algo que pienso todos los días.
Juego con los ojos para reconocer las plantas que veo: plantas de guaba llenas de vainas alargadas y afiladas, un chuco salpicado de flores rojas como pajaritos y luego heliconias, caballeros de la noche, hibiscos, palmeras de todo tipo y, de repente, el inmenso ceibo centenario que se alza majestuoso sobre nuestras cabezas cubierto de bromelias y lianas de todo tipo.

Al escudriñar estos paisajes a diario, me doy cuenta de que incluso aquí, en el ecuador, donde no hay temporadas (nos enseñaron en las escuelas primarias), podemos percibir una estacionalidad caracterizada por los ciclos peculiares de cada especie vegetal. El bosque no es siempre y sólo verde. Cambia, florece y madura en momentos muy precisos. Marzo es increíble desde este punto de vista. ¡Y aquí necesitamos un paréntesis sobre las nuevas frutas que descubrí este mes! Es hora del zapote, una fruta beige por fuera y naranja brillante por dentro, con un sabor híbrido entre calabaza y mango, del paso, marrón rojizo por fuera y amarillo por dentro, mantecoso como un aguacate, pero más crocante, del cacao blanco o patas muyu (en kichwa), un fruto del tamaño de un melón, con apariencia similar a un huevo de dragón, cuya pulpa sabe a casa de abuela y cuyas semillas se comen, excelentes fritas o tostadas. También es la temporada de la chonta, la palma más nombrada en la cultura kichwa (son varias, cuatro se cuentan en esta canción titulada Chuscu chunda “cuatro chonte”) . Envuelta en las espinas más dolorosas que he tocado, la chonta tiene varios usos. Se consumen los frutos rojos, con los que se prepara la chicha, y el palmito, un tuétano fresco y crujiente que vagamente podría parecerse a un hinojo. De los troncos se obtienen dos cosas: los postes de sustentación de las casas porque la chonta tiene una madera muy dura, y el chontacuro, la larva regordeta del escarabajo Rhynchophorus palmarum, que se desarrolla en los troncos talados y que se considera un auténtico manjar.

Pero volvamos a mi travesía matutina.
En nuestro camino pasamos por varias comunidades, pequeños pueblos con casas de madera elevadas, y es aquí donde aparecen los campos de yuca, plátano, maíz y donde las gallinas valientes cruzan la carretera corriendo. Todas pistas que me hablan de los alimentos básicos de los habitantes de estos lugares.
El sol se abrió paso entre las nubes, lo suficiente para permitir que los productores de cacao colocaran sus granos para que se secaran sobre el asfalto, al costado de la carretera, enmarcados por grandes piedras para evitar accidentes desagradables. El olor a cacao fermentado se mezcla con el del motor y las flores, un boquet bizarro, que sabe a Amazonía.
Una señora con una chaqueta reflectante nos indica que nos detengamos: tenemos que parar debido a algunos trabajos en curso, omnipresentes en estos caminos: ¡el asfalto puede hacer muy poco contra la intensidad del clima amazónico y el mantenimiento es imprescindible!
Mientras espero, miro a mi alrededor y, asombrado, aparece un pequeño grupo de chichicos (tamarinos de la especie Leontocebus nigricollis), comiendo quién sabe qué fruta entre el follaje. ¡Es la primera vez que veo a estos monos desde que estoy aquí y no podía esperar a que sucediera! Estoy un poco conmovida. Una última mirada al pequeño hocico blanco sobre el negro del pelaje y la Roja vuelve a empezar.
El camino asfaltado da paso al camino de tierra y el paisaje se vacía: pasamos por un campo en el que se ha practicado una intensa actividad minera en los últimos años. No hay árboles, solo un césped desnudo y alguna balsa pionera que recupera la tierra. La minería ha sido practicada desde siempre por las comunidades kichwas del Napo con el uso de la batea, un recipiente cónico que permite “lavar el oro”, una actividad, entre las varias posibles, con la que la gente trata de llegar a fin de mes sin causar daños al medio ambiente. La actividad minera, sin embargo, está siendo progresivamente sustituida por la que utiliza maquinaria y productos químicos con la consiguiente desfiguración del paisaje, que observo, la destrucción de los cauces de los ríos y la contaminación de las aguas
.

Cuando, a duras penas, el motor escupidor de la Roja nos permite subir ilesos la loma de Awatino, sé que nuestro viaje ha llegado a su fin. Estamos en nuestro destino. En el vivero nos espera todo el mundo: una veintena de personas, parejas de hombres y mujeres, sin contar la multitud de niños y niñas esparcidos por aquí y por allá. Cada miembro del grupo trajo consigo un saco de tierra negra, rica en nutrientes, para formar la montaña que se eleva al centro del vivero, nuestro Chimborazo personal (la montaña más alta de Ecuador con 6.310 metros). Flor y yo saludamos a todos los presentes estrechando la mano y diciendo Ali pungha, buenos días en kichwa. Por supuesto compartimos las tareas: los que empiezan a llenar las fundas con tierra, los que se esfuerzan por construir, con guadua, los espacios en los que se dispondrán las fundas llenas y los que ya parten en busca de nueva tierra.

Al preguntarnos cómo estuvo la semana y qué hay de nuevo, de repente, Janeth me pregunta, sin voltearse mucho, si recuerdo los nombres de todos los participantes de la minga. ¡Ay, la respuesta es no, y tengo que admitirlo! Pero prometo que haré todo lo posible para conocerlos a todos dentro de la próxima minga y que, si me permiten tomar algunas fotos, ¡esto será mucho más fácil! Mi propuesta genera una hilaridad general y el ambiente inmediatamente se vuelve familiar para mí. Tengo el pase para dejar de lado la vergüenza y capturar los momentos de este día.
Con manos negras de tierra charlamos de esto y aquello, me preguntan de dónde vengo y cuántos años tengo. Veintiocho, respondo. Erika y Tania, ambas con una gran barriga, me cuentan que, para ellas, no tener hijos a mi edad es muy extraño. Las mujeres de esta comunidad están prácticamente todas en la treintena y lo normal es que ya tengan 2 si no 3 hijos.
Entonces interviene doña María, matriarca de la comunidad y toma la palabra, suavemente, casi en un susurro. Me cuenta que se casó tarde, a los treinta, porque de joven primero estudió, luego trabajó en una Misión y el matrimonio tuvo que esperar. Tengo la impresión de que me lo cuenta con orgullo, dado por haber emprendido un camino diferente al estándar, y me parece que está muy orgulloso de ello. Hay más que enorgullece a Mary, su artesanía. Como muchas mujeres de estos lares, elabora artesanías, aretes, collares, pulseras, bolsos utilizando fibras naturales y semillas obtenidas directamente de la chacra. En nuestro chat aprendo como todo el funcionamiento de su arte, María logró enseñárselo a sus hijos e hijas, sin distinción, porque “es importante”. Me toma de la mano -un momento, dice- y me lleva a su casa para mostrarme sus creaciones. Me pide que elija algo y me regala un hermoso par de aretes y, al ver mi interés, una chigra, un bolso de red hecho con fibras de chambira.
Feliz como en Navidad vuelvo a la guardería, cargado para llenar decenas de fundas, pero mis colaboradores y mis colaboradoras tienen otra tarea para mí. ¡Tania y Elsy me están llamando, aswamama! Quieren que les ayude a preparar chicha (aswa en kichwa), la bebida de yuca fermentada que aquí se consume a diario, a veces como sustituto de las comidas, “yogur amazónico” dice entre risas Tito (también existe la chicha di chonta, pero es menos frecuente que la de yuca). La preparación consiste en diluir una hogaza de chicha fermentada que ha sido cocida y triturada unos días antes. Así que aprendo el arte, y luego tengo que servir la bebida, según un esquema simple pero preciso: por turnos sirvo a cada participante una taza llena hasta el borde, el comensal bebe todo el tiempo que quiere y luego devuelve la taza a agradeciéndome sólo al final. Enjuago el borde de la taza, la meto y sirvo la siguiente. Después del recorrido, un sorbo también me toca a mí, que por el día me convertí en la aswa mama, la mujer de la chicha.

La minga continúa, en medio de divertidas anécdotas contadas un poco en kichwa y un poco en español, contando las lombrices que emergen de la tierra, mientras aprendo las historias detrás de los apodos de los presentes. Los niños trotan, jugando con la tierra e imitando el trabajo de sus padres. Nos sorprende el aguacero que pronosticé al despertar, pero pronto pasa y vuelve el sol del mediodía, para cerrar nuestro trabajo matutino. El vivero está casi lleno y con las 834 fundas de hoy hemos logrado en gran medida nuestro objetivo. Se declara el fin de la minga y con alegría general nos dirigimos a nuestra sopa de pollo, acompañada de plátano sancochado y yuca. ¡Una placentera certeza!

Con la barriga llena nos despedimos. En momentos oficiales la formalidad es imprescindible y Rodrigo, el anfitrión, agradece a todos llamándonos estimadas y estimados. Agradecida por el día y con muchas ganas de aprender de una vez por todas los nombres de mis nuevos compañeros, propongo una foto de grupo, los niños enloquecen de alegría y posan (por privacidad no os puedo enseñar la foto, pero os aseguro que la 15 niños que han posado para mí son tremendamente fotogénicos). Para los adultos, más reticentes, será para la próxima. A bordo de la Roja saludo al Guadual con todo el corazón y creo que ya tengo muchas ganas de volver para poder aprender muchas cosas más de esta gente.